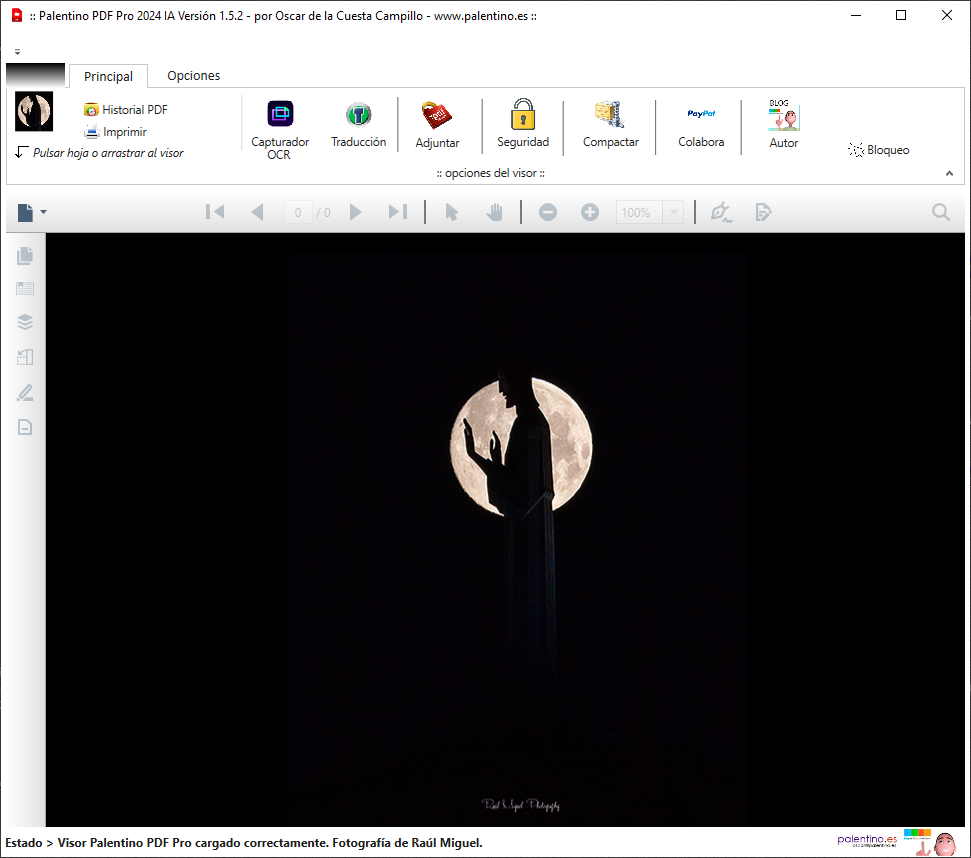Nació en 1900, en una familia aristocrática que pronto conocería la pérdida. Su padre murió cuando él era niño y, desde entonces, Antoine de Saint-Exupéry aprendió algo que marcaría toda su vida: el mundo puede romperse de golpe… y aun así merece ser amado. No encajaba del todo en ninguna parte. Era torpe para las normas, brillante para imaginar. Encontró su lugar en el aire. Volar no era un trabajo: era una forma de existir. Pilotó aviones frágiles sobre desiertos infinitos, transportando correo cuando aún no había radares ni garantías de volver. En cada vuelo se jugaba la vida. En cada aterrizaje escribía. Un día el desierto casi lo mata. Perdido en el Sáhara, sin agua, alucinando bajo el sol, entendió la soledad absoluta. No la triste: la esencial. Esa experiencia le enseñó que, cuando todo desaparece, solo queda lo verdaderamente importante. Amó con intensidad y contradicción. Su relación con Consuelo fue tormenta y refugio a la vez. La necesitaba, pero no sabía quedarse. Como el principito con su rosa, aprendió tarde que cuidar es una forma de valentía. Llegó la guerra. Podría haberse quedado escribiendo. No lo hizo. Volvió a volar, aun sabiendo que su cuerpo ya no estaba hecho para eso. El 31 de julio de 1944 despegó en una misión de reconocimiento y no regresó jamás. El mar se lo quedó. Como si hubiera decidido desaparecer en el cielo que tanto amó. No murió del todo. Se quedó en cada lector que aprende, demasiado tarde o justo a tiempo, que lo esencial no se ve… pero se vive. 🌟