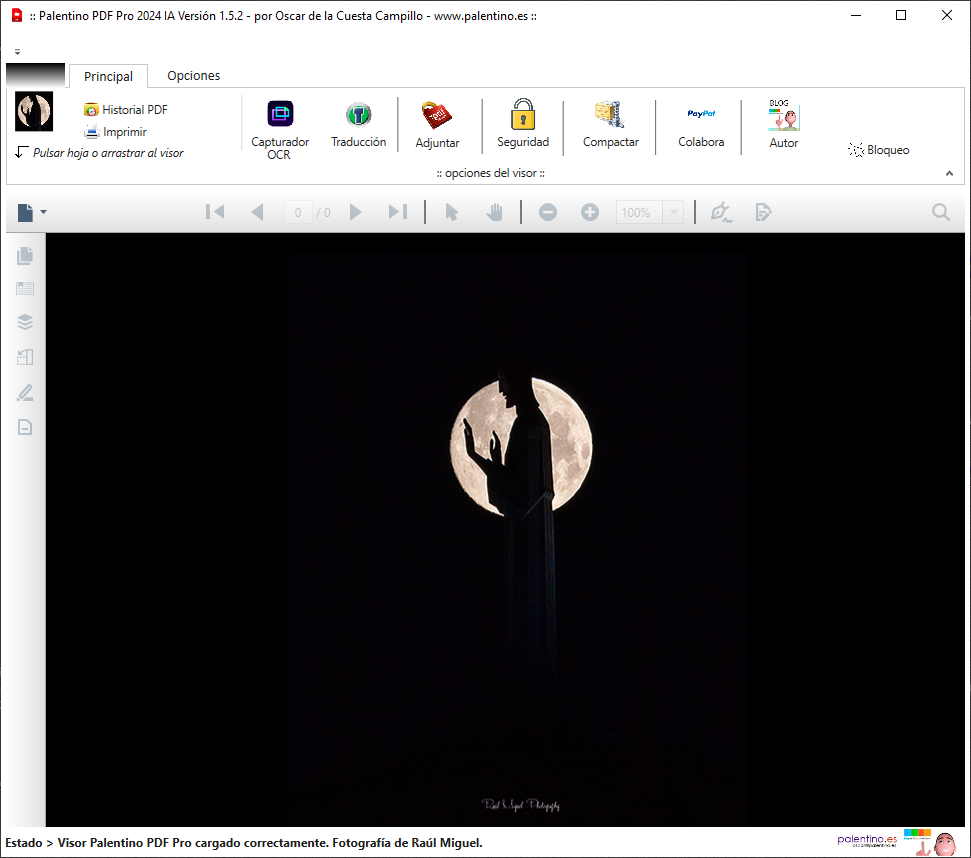En uno de los episodios más conmovedores de Cosmos, Carl Sagan nos lleva a las costas de Japón para contar una historia que une la biología, la cultura y la tragedia humana. Se trata del Heikegani, un pequeño cangrejo cuyos caparazones parecen esculpidos con el rostro de un guerrero samurái: ceño fruncido, ojos enfadados, boca severa, como si llevaran en su coraza el eco congelado de una batalla perdida hace siglos. La leyenda cuenta que en el año 1185, en la batalla de Dan-no-ura, dos grandes clanes —los Heike (Taira) y los Genji (Minamoto)— se enfrentaron por el control de Japón. La derrota de los Heike fue brutal, y con ella, se extinguió también una línea imperial. En los momentos finales de la batalla, la abuela del emperador Antoku —un niño de solo seis años— lo sostuvo entre sus brazos, miró una última vez el cielo gris del estrecho y, entre lágrimas, lo arrojó al mar antes de seguirlo ella misma. No quiso que el hijo del cielo cayera en manos enemigas. El océano, entonces, se convirtió en tumba imperial. Ese niño era Emperador Antoku, el heredero del trono imperial japonés, apenas un infante de seis años. Cuando la derrota del clan Heike fue inminente, su abuela, la emperatriz viuda Tokiko, lo tomó en sus brazos, lo envolvió en sus ropajes ceremoniales y lo llevó al borde del barco real. Según las crónicas, mientras sostenía al pequeño emperador, le susurró al oído: “En lo profundo del mar está la capital”.Y con ese último suspiro de resignación, se arrojaron juntos a las aguas. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Pero la memoria colectiva del pueblo japonés se negó a dejarlos desaparecer. Con el tiempo, los pescadores que faenaban en la zona comenzaron a encontrar cangrejos con caparazones que recordaban los rostros de